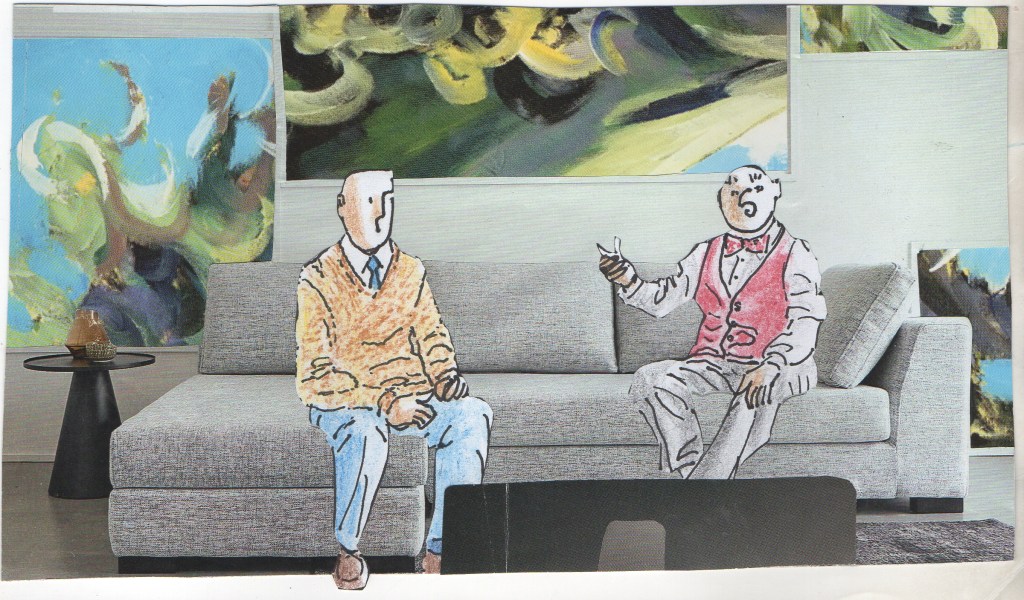Don Víctor: Siempre me he preguntado, don Hugo, qué hubiera sido de Leonardo si no se llega a apartar del Verrocchio…
Don Hugo: Pues habría sido otro Verrocchio muy bueno, don Víctor; creo que mejor que su maestro.
Don Víctor: Eso digo… que no habría sido Leonardo con su sueño de poner en pie una perspectiva esférica que corrigiera las aberraciones de la periferia; con la fantasía del sfumato que no deja de introducir la incertidumbre en la nitidez renacentista de los objetos bien acabados tal como son junto con las distancias medidas; con la melancolía que tiñe expresiones y almas…
Don Hugo: ¡Qué manera de introducir el veneno romántico con su subjetivismo!
Don Víctor: Completó con ello la objetividad renacentista al retratar nuestra propia subjetividad.
Don Hugo: Por ello tantos artistas posteriores se atrevieron a emprender sus propios itinerarios, remisos a sujetarse a un excesivo academicismo que ahogara sus intuiciones e impulsos creativos.
Don Víctor: En definitiva, que se emancipaban desdeñando un exceso de ciencia.
Don Hugo: “Quien disputa alegando autoridad, no hace gala de ingenio, sino más bien de memoria”, y estoy citando al propio Leonardo.
Don Víctor: Todo esto me trae ahora a la mente aquella lúcida comparación que hacía Matilde Muñoz…
Don Hugo: ¡Qué periodista más inteligente! ¡Cuánto me gustó siempre!
Don Víctor: … entre Mussorgski y el maestro Serrano, que no quisieron que el exceso de teorías, armonía y composición, les aplastara la inspiración.
Don Hugo: ¡Qué utopía se antoja aunar ambas cosas!