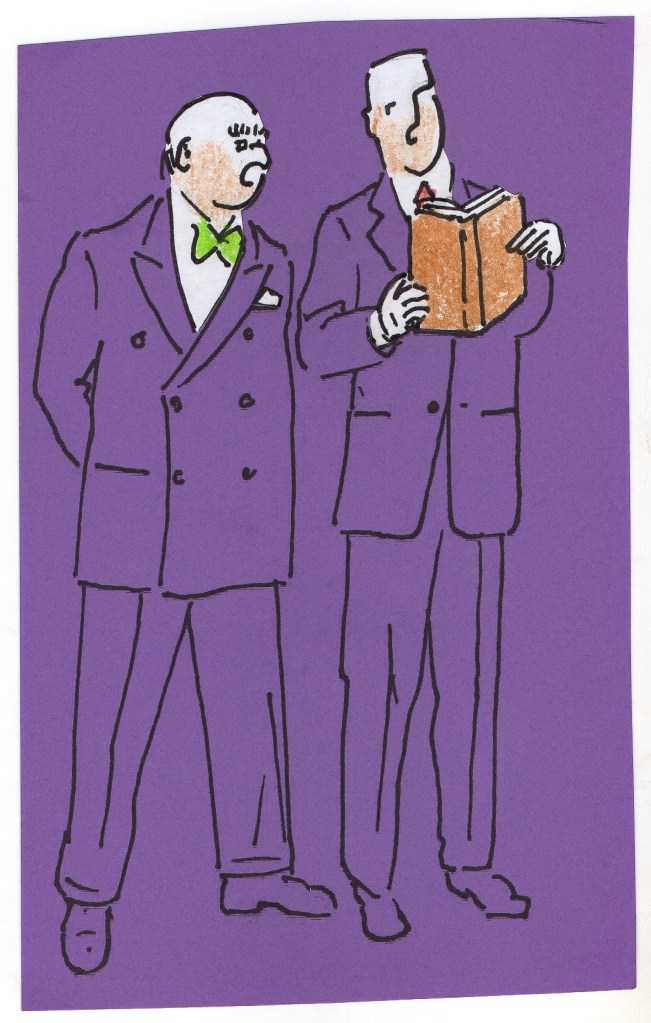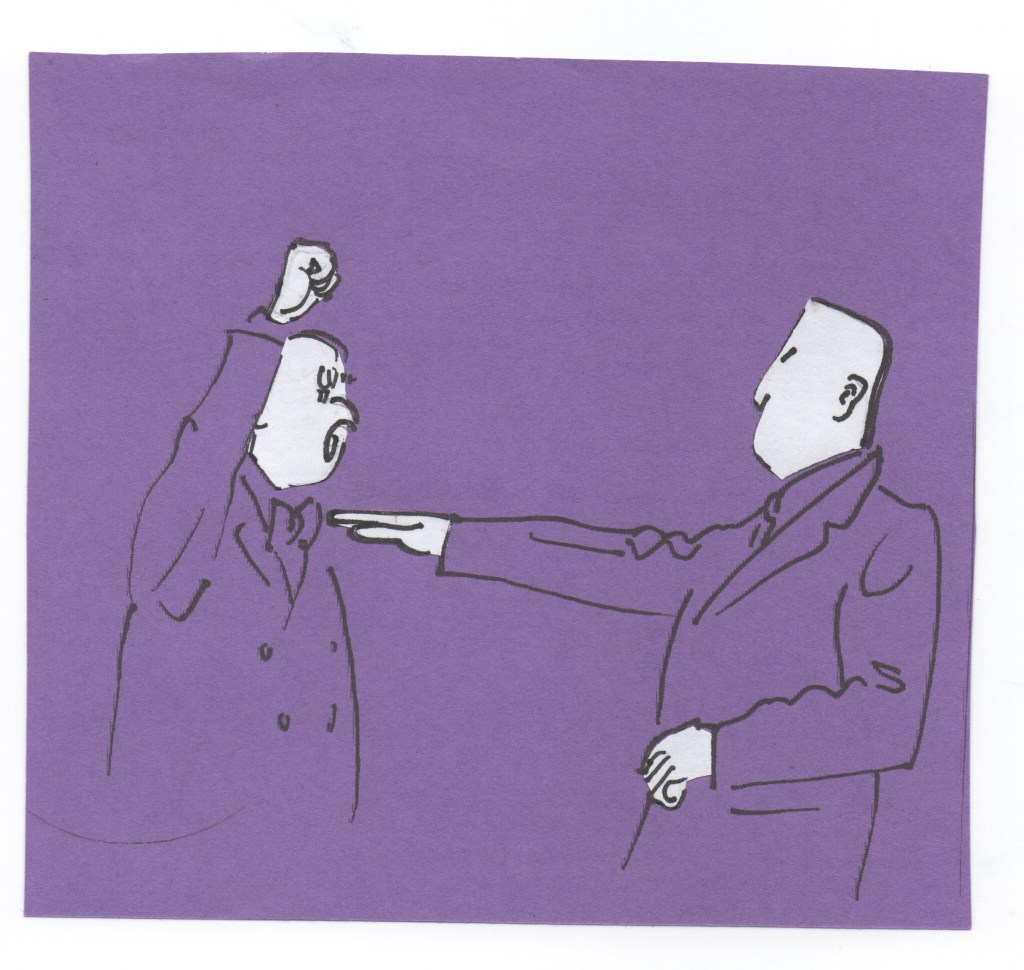Don Hugo: Ya sé cuál es el poema que quiere usted mostrarme, don Víctor.
Don Víctor: No, no es eso. Quería enseñarle el prólogo… lo que decíamos el otro día… ¿es que en esos años no hubo un libro que no fuera prologado por don Prologorio?
Don Hugo: ¡El doctor Gregorio Marañón! Veo que también escribió el del poemario en extremeño “El miajón de los castúos”, de Eduardo Chamizo. ¡Podía con todo este hombre!
Don Víctor: ¡Qué bien escribían todos estos señores, pero qué atrevidos en sus juicios! Y como señalara mi hijo Santos…
Don Hugo: ¡Santitos es un sabio! ¡Mis cuñadas Herminia y Sagrario lo adoran!
Don Víctor: Pues se atrevió a criticar algunas cosas del doctor Marañón desde el punto de vista endocrinológico y …
Don Hugo: Sí, recuerdo cómo mi hermano Luis contaba que, en una ocasión, fue una dama de alta alcurnia a visitar a Marañón para que le curara una determinada dolencia. Don Gregorio le dijo que si lo que quería era presumir en su círculo de ser tratada por él, que ¡encantado!, pero que si buscaba realmente la sanación, que fuera a la consulta de otro médico.
Don Víctor: Me parece que la anécdota es apócrifa, pero esconde una gran verdad…. Escuche, don Hugo, que esto le va a gustar: a propósito de Enrique IV de Castilla, escribe Marañón que “se trataba, sin duda, de un displásico eunucoide con reacción acromegálica”.
Don Hugo: ¡Vaya un galimatías! Esto es mezclar churras con merinas. La acromegalia, por lo que yo sé, sólo en casos relativamente raros llega a asfixiar la hipófisis generando rasgos eunucoides. Por otra parte, ¿qué es eso de “reacción acromegaloide”? La reacción es respuesta a un estímulo, agresivo o no, y por tanto respecto a la acromegalia, sólo cabe hablar de características, signos o rasgos.
Don Víctor: Bien es cierto, don Hugo, que hasta los años cincuenta en que se miden las hormonas en sangre, la endocrinología se veía muy limitada y por tanto abocada a hipótesis lucubrativas. Es lo que me contaba Santos, pero se conoce que con aquella palabrería, se hechizaba a los auditorios.
Don Hugo: Me vienen ahora a la mente sus disquisiciones sobre don Juan donde tiraba más a lo freudiano y tachaba al personaje de querer enmascarar a los demás y, sobre todo ocultarse a sí mismo, su latente homosexualidad.
Don Víctor: Claro, don Hugo, y que por ello, don Juan en absoluto representaba al español: fiel a una mujer, responsable paterfamilias, abnegado contrarreformista por imperativo hormonal… pero ¿quién se lo cree?
Don Hugo: En mi opinión, mucho más acertado se mostró otro médico de su misma generación, el doctor Juarros.
Don Víctor: ¡Ah sí, hombre, César Juarros!
Don Hugo: Pues Juarros se deja de explicaciones inconscientes y pone el dedo en la llaga, desplazando el foco de atención hacia el nivel de la conciencia y, por tanto, de lo social. ¿Por qué don Juan nos atrae tanto? Porque se atreve a hacer aquello que nosotros sólo pensamos: la proclamación de la libertad absoluta, arbitraria e irrespetuosa, la rebelión ante toda autoridad, moral y coercitiva, así como la búsqueda desesperada de la eterna juventud mediante la seducción permanente, variada, y constantemente renovada en una sucesión de primaveras.
Don Víctor: ¡No quiere sujetarse a nada!… También Santos se mostró, en nombre de la ciencia, irrespetuoso con el doctor Marañón y salió escaldado. Su tesis es la única de la que hemos sabido que no ganó el cum laude.