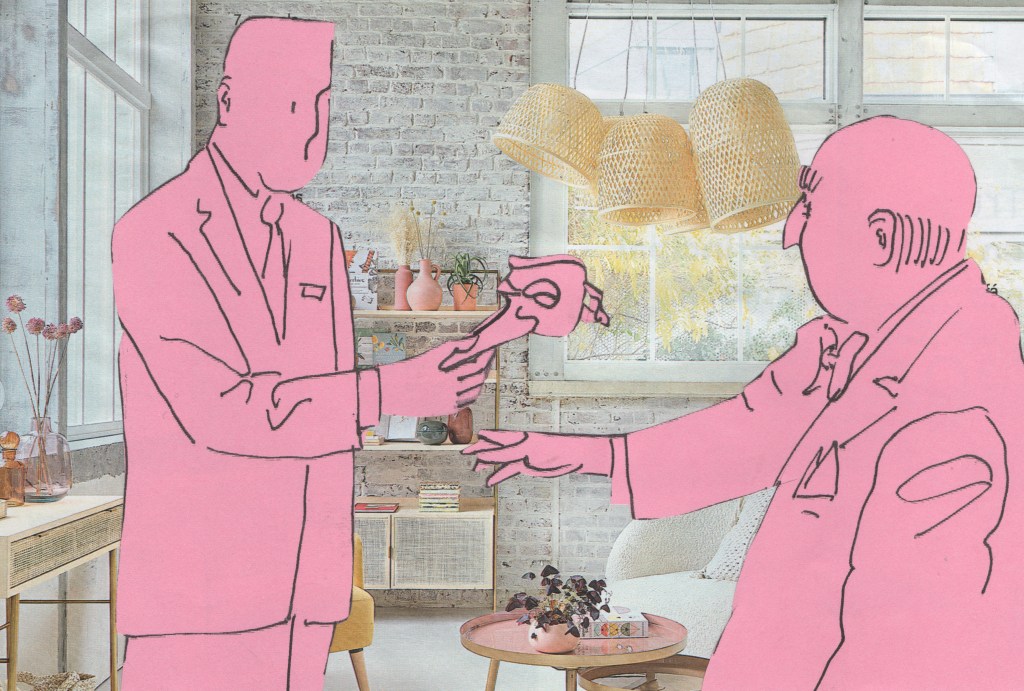
Don Víctor: Ya veo por dónde va usted, don Hugo: me parece que ha llegado a la conclusión de que, entre tantas cosas como le inspiraran a Quevedo su paso por Venecia, estaría ese hallazgo de “un hombre a una nariz pegado”… ¡la máscara del Capitano!
Don Hugo: Sí, pero no para ahí la cosa. Yo también daba eso por único origen, don Víctor, hasta que, releyendo las “Confesiones” de Rousseau, saltó la liebre.
Don Víctor: No sabía que el ginebrino se interesara por Quevedo…
Don Hugo: Quia, ¡con lo cursis que eran los ilustrados! Por Quevedo no, hombre… ¡por Macrobio!
Don Víctor: ¡Toma, Jeroma!… la cosa se complica…
Don Hugo: Había olvidado aquel pasaje de sus Saturnales en que alude al ingenioso Cicerón.
Don Víctor: ¿Adónde me lleva usted?
Don Hugo: Rousseau se refería a dos jansenistas vecinos suyos que casi parecían curas disfrazados “a causa de su manera de portar las espadas a las que estaban pegados”.
Don Víctor: ¿”Pegados”?
Don Hugo: ¡Pegados! Sí, como la anécdota que relata Macrobio a propósito de Cicerón, quien viendo a su yerno, de corta estatura, portar una espada, se pregunta: “¿Quién ha pegado mi yerno a esa espada?”
Don Víctor: Ah, claro… Quevedo también leyó a Macrobio… y le metió un buen gol a Góngora, que ése sí que era curilla.
Don Hugo: El Capitano de nariz fálica y el yerno priápico de Cicerón se funden en el pensamiento de Quevedo, en feliz asociación de estímulos.
Don Víctor: Vamos, que se entera de todo esto el pudibundo Rousseau ¡y le da un patatús!
Don Hugo: Ay, ay, ¡sales, sales!